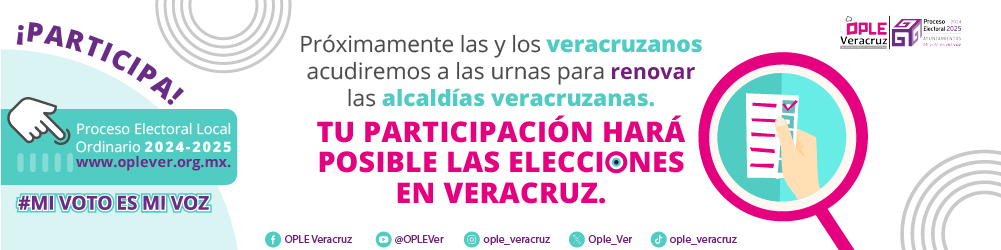- /
| Xalapa, Ver. | 27 Feb 2025 - 10:37hrs
Por: Sergio Armin Vásquez Muñoz
Xalapa, Ver., 27/02/25. Hablar de Ingrid Suckaer significa hacer un viaje imaginario a Guatemala en los años ochenta y regresar desencantado por los estertores de una guerra cuyo saldo “oficial” fue de doscientos cincuenta mil muertos, cuarenta y cinco mil desaparecidos y cerca de cien mil desplazados. Sin embargo, en el caso de Ingrid Suckaer no fue un viaje imaginario. Fue la realidad de sus primeros años y la razón obligada por la cual debió dejar su tierra, siendo ella aún muy joven.
Nacida en 1962, Suckaer actualmente radica en la Ciudad de México. Es periodista cultural, escritora, ensayista, crítica, curadora e investigadora de arte moderno y contemporáneo de México. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA) y en dos ocasiones ha sido becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA).
La conocí de manera virtual como docente de la materia “Formación en Crítica del Arte” de la Maestría en Estudios sobre el Arte, en REALIA, Instituto Universitario para la Cultura y las Artes, en donde compartió, entre otros muchos tópicos, sus conocimientos sobre la persona y el trabajo plástico del pintor mexicano Rufino Tamayo, uno de los temas en los que es una autoridad, pues a ella se la reconoce como la biógrafa del artista oaxaqueño, en virtud del trabajo realizado sobre su vida y obra, plasmado en el libro “Rufino Tamayo. Aproximaciones”, (Editorial Praxis, México, 2000, 496 pp.).
Precisamente, el día del aniversario 125 del nacimiento de este importante artista, el domingo 25 de agosto de 2024, tuve la valiosa oportunidad de entrevistarla telefónicamente, para conocer un poco más de lo que fue su interacción con el autor de “El hombre ante el infinito” (1950), algunos aspectos personales de su trayectoria y su obligatorio exilio.
“Nací en la Ciudad de Guatemala”, me dice, “y mi formación allá fue en un bachillerato en arte, con especialidad en teatro e historia de la pintura. En México, mi formación ha sido en esencia dentro del periodismo; estudié como oyente en Ciencias de la comunicación en la UNAM, y bueno, prácticamente hice ahí la carrera, y entre mis maestros principales, que destaco por toda la formación que recibí de él, está el maestro Fernando Benítez”.
Por favor, platíqueme sobre su necesaria salida de Guatemala, su tierra.
Sí. A raíz de que Guatemala vivía una guerra civil, que empezó a inicios de los años sesenta y concluyó en 1996, yo siendo muy jovencita me percaté de la situación gravísima de racismo contra los indígenas; el racismo llegó a tal punto que Guatemala vivió un aterrador genocidio, que posteriormente se ha conocido como un “genocidio silencioso”. La dictadura militar no dejaba que saliera información; hubo aniquilación sistemática de periodistas: uno tras otro, eran asesinados por dar noticias sobre lo que estaba sucediendo en ese largo periodo de guerra.
Una vez que me percaté de la terrible situación de los indígenas, participé junto con muchos otros guatemaltecos en actividades a favor de los pueblos originarios. Durante lo más cruento del genocidio, la dictadura hizo cercos militares, y de esa manera había un control férreo contra los indígenas, al punto de que solo se les permitía comprar dos libras de azúcar (que no equivale ni a un kilo), dos libras de café, dos libras de arroz, dos libras de frijol. ¡Era una situación infame! Los sobrevivientes de las masacres eran concentrados por los militares en las llamadas “aldeas modelo”, en las que muchos indígenas terminaban muriendo de hambre y sed, o de enfermedades: envenenaron los ríos y quemaron los campos cultivables; los indígenas no podían recibir medicamentos. A ese periodo se le conoce como la “estrategia de tierra arrasada”: la población civil estaba controlada de manera férrea en todo lo que hacía.
En medio de esta situación, detectaron que yo estaba participando en actividades de apoyo a los pueblos originarios, por lo que hubo una situación violenta que me orilló a salir intempestivamente de Guatemala. Así fue como llegué a México, hace ya 41 años.
¿En qué fecha llega a México?
Llegué el 30 de septiembre de 1983. Por supuesto, es un día que no olvido, porque fue un día terriblemente doloroso para mí.
¿En qué circunstancias llega usted? ¿Quién la recibe?
Llegué con más de dos mil dólares que me dio una tía; eso me permitió abrirme paso aquellos primeros días. Sin duda, un personaje central para mí en esos momentos fue don Luis Cardoza y Aragón, crítico de arte, poeta, diplomático y ensayista guatemalteco, quien vivió exiliado en México durante más de 50 años. Don Luis, a quien visité al tercer día de mi llegada a México, fue quien me dio un gran acogimiento moral, junto con su esposa, doña Lía. Gracias a ellos pude rentar un pequeñísimo departamento a una cuadra del Museo Frida Kahlo, en Coyoacán, en la Ciudad de México. Ese también fue un contacto que me sirvió para buscar alguna manera de emplearme, de ganarme la vida, porque obviamente no podía trabajar en cualquier lugar, porque no tenía un permiso migratorio para trabajar. En ese entonces la cuestión migratoria era rudísima, más contra los centroamericanos, dada la situación de guerra que había tanto en Guatemala como en El Salvador, además del contexto que se vivía en Nicaragua, por la gran inestabilidad que hubo después del triunfo de la Revolución Sandinista.
De acuerdo con su biografía publicada en Wikipedia, actualmente usted es crítica, curadora e investigadora de arte moderno y contemporáneo de México. ¿En qué momento empieza usted a trabajar específicamente en temas de arte?
Al haber estudiado yo en Guatemala teatro e historia de la pintura, el ambiente natural para mí era el artístico. En Guatemala, en medio de la guerra, había un excelente teatro contestatario. Al llegar a México, para mí la prioridad no fue precisamente dedicarme al arte, de ninguna manera, porque debido a la guerra tremenda en Guatemala, mi atención estaba en lo que sucedía en Guatemala, por lo que me dediqué a trabajar en una agencia centroamericana de prensa. De esa manera tuve cercanía con periodistas del área internacional, y un lugar natural de trabajo fue el Club de Corresponsales Extranjeros en México. Luego, mi primera publicación, relacionada con lo artístico-cultural, fue una entrevista que le hice a doña Dolores Olmedo, que se publicó en “El Búho” del periódico Excélsior, a inicios de diciembre de 1986. Para ese entonces yo ya estaba entrevistando al maestro Rufino Tamayo con miras a escribir su biografía.
En cuanto a la curaduría de arte, usted se especializó en ello paralelamente a su ejercicio periodístico. ¿Cómo fueron sus inicios en este tema, el de la curaduría?
La curaduría es un tema que tiene un nicho especial en México, por cómo inicia. Antes de que llegara a México el concepto de curaduría y se afincara como tal, a quienes organizaban las exposiciones no se les llamaba curadores, sino “coordinadores” (por ejemplo, la maestra Raquel Tibol y la doctora Teresa del Conde, por decir nada más dos nombres, tenían una presencia muy fuerte en todo lo referente a las artes plásticas y visuales en México). Entonces, ese coordinador o coordinadora seleccionaba la obra, escribía los textos y muchas veces terminaba museografiando, coordinaba también toda la cuestión logística de la exposición. A inicios de los años noventa el tema curatorial llegó a México a través de Curare (Espacio Crítico para las Artes), que era un grupo de investigadores de arte, que fundamentalmente hacían estudios sobre arte moderno y contemporáneo. Es así como aquí en México se comenzaron a utilizar los términos curaduría, curador.
Como una microcápsula, aprovecho para comentar que la curaduría como tal existe desde la época de los antiguos romanos: había curadores de vino, curadores de pan, de alimentos, curadores de caminos, curadores de muchas, muchas cosas. El curador era la persona que elegía lo mejor para los demás dentro de un área específica. También en el derecho (que nació en la antigua Roma) hay la figura del abogado curador, que cuida los intereses de niños que quedan huérfanos, o personas enfermas que no se pueden valer por sí mismas; el abogado curador vela lo que tenga que cuidar de esas personas: una herencia, un patrimonio, etcétera. Así de amplio es el asunto.
Alrededor de los últimos años sesenta del siglo pasado surgió en Europa el término de curaduría en el arte: el artista e historiador del arte suizo Harald Szeemann, quien era un apasionado del arte, se percató que después de la Segunda Guerra Mundial, gran número de artistas deseaba exhibir su obra, pero no había espacios para hacerlo. Los museos habían quedado maltrechos por toda la cuestión bélica; entonces él dedujo que, frente a la sobrepoblación de artistas y a la falta de galerías y museos, el arte contemporáneo debía exhibirse en cualquier lugar donde fuera posible montar una exposición. Así fue como Szeemann acuñó el término curador de arte. Tras un cierto tiempo, esa especialidad llegó a Estados Unidos y de ahí avanzó a otras partes del mundo. En México, a inicios de los años noventa, Curare ofreció cursos y una amplia serie de actividades para conocer e investigar sobre las artes plásticas y visuales del siglo XX. En ese contexto, entre 1993 y 1995 tuve oportunidad de formarme en curaduría. Después, seguí mi formación de manera independiente.
Toda su formación la ha ido usted plasmando poco a poco en artículos periodísticos y también en siete libros publicados. ¿Cuál es su experiencia en cuanto a la escritura?
Entre 1992 – 1994 tuve la sección “Arcilla” en el suplemento dominical del extinto periódico El Nacional. También he publicado varias veces en “La Jornada Semanal”, suplemento cultural del periódico La Jornada. Luego me percaté de que me interesaba centrarme en escribir algo de mayor alcance, que no solo fueran artículos de pocas cuartillas. Así nació mi primer libro, que se hizo literalmente en un tiempo relámpago, porque acompañó a la exposición “Solo un guiño: Escultura mexicana en cerámica”, con la que México participó en la Feria Internacional de Lisboa, en 1998. Esa obra contó con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Conaculta y Editorial Praxis.
¿Cómo es que usted logra la cercanía con Rufino Tamayo y se convierte en su biógrafa?
Antes de llegar a México yo ya conocía un poco de la vida y obra de Tamayo, por el hecho de que no aceptó recibir la Orden del Quetzal que le concedió en 1977 el Estado guatemalteco, que era una dictadura militar. Tamayo fue tajante en decir que no recibiría la Orden del Quetzal por provenir de un gobierno dictatorial. Esa noticia fue aprovechada por la dictadura para mencionar que Tamayo era un gran pintor, pero era socialista, comunista y cosas así de ese tipo, que era la bandera que movían los militares. Entonces yo ya tenía ese antecedente del artista.
El día que llegué a México fui al Palacio de Bellas Artes, y al ver uno de los murales de Tamayo, me conmovió la belleza absoluta de esa obra tan plena de espiritualidad. Como dije antes, al tercer día de mi llegada a México visité a don Luis Cardoza y Aragón. Esa vez platicamos un poco sobre Tamayo, muy poco, porque la conversación giró en torno a Guatemala, que siempre fue un tema común del que platicábamos don Luis y yo. Su esposa, doña Lía, que era de origen ruso (ruso-polaca), siempre fue muy, muy delicada, en el sentido de que cuando nos recibían en su casa a los guatemaltecos, ella siempre decía, bueno, yo voy a estar aquí a un lado por si se les antoja más té, algún pastelito o algo, pero yo los dejo, porque ustedes van a hablar de su tema entrañable, que es Guatemala. Entonces, en una de esas pláticas fue que don Luis Cardoza y Aragón me regaló un par de libros y me prestó algunas publicaciones, para que yo fuera adentrándome más en la obra de Rufino Tamayo. Así fue como en algún momento me surgió la idea de que, si no había una biografía de Tamayo, ¿por qué no escribirla yo? Y como digo, estas ideas se pueden dar en cualquier momento, pero a mí se me dieron en esa temprana juventud a la que yo estaba entrando.
A partir de que usted visualiza esa posibilidad de ser la biógrafa o convertirse en la biógrafa del maestro Rufino Tamayo, busca usted el acercamiento con él, y de ahí obviamente se desprende entre ustedes una relación cercana, pues al mismo tiempo que va desarrollando la entrevista o las entrevistas, también va usted confeccionando su biografía. ¿Cómo fue todo ese proceso?
Fue un proceso larguísimo porque yo entré en contacto con el maestro Tamayo el 9 de septiembre de 1986, fecha en la que se reinauguró el Museo Tamayo, y a partir de octubre de ese año comenzó la entrevista de manera formal. Paralelo al diálogo con él, me di a la tarea de hacer un archivo cronológico en el que guardaba todo lo que tuviera relación con sus exposiciones y con su vida. La idea era aprovechar el tiempo en la medida de lo posible, para poder entrevistar también a algunos contemporáneos de Tamayo, quienes, al ser sus contemporáneos, era gente de edad muy avanzada, y por cuestiones naturales de la vida ya no quedaba mucho tiempo para aprovechar los testimonios de esas personas. Tras el fallecimiento del maestro Tamayo en 1991, seguí concentrada en trabajar en varios archivos de la Ciudad de México y Oaxaca, también en el extranjero, porque la investigación que me planteé era de muy largo aliento. Exploré muchos archivos de Estados Unidos. Por ejemplo, estuve en la Biblioteca Nacional de Washington, que es una maravilla porque reúne una enorme cantidad de publicaciones que me fueron útiles para encontrar muchos detalles del paso de Tamayo en Estados Unidos; luego también hice investigación en dos o tres museos de París. Entrevisté a dos personas en París, que habían conocido personalmente a Tamayo; también hice investigación en la sede de la UNESCO; luego en museos de Roma y en el archivo de la Bienal de Venecia.
Es decir, su cercanía con el maestro duró cinco años, del año 86 hasta el año 91, ¿es correcto?
Sí, a partir de octubre de 1986, cuando él me dio el visto bueno y aceptó la idea de entrevistarlo, se inició una larga, larguísima conversación, que tomó años, por varias razones. Número uno, Tamayo tuvo una vida longeva, vivió 91 años, y tuvo una vida llena de tantísimas actividades, de las que yo quería conocer lo más posible de su propia voz. Finalmente, la última vez que conversé con el maestro Tamayo, fue el viernes 20 de junio de 1991; el maestro falleció el 24 de junio, muy temprano, en el Hospital de Nutrición, aquí en la Ciudad de México.
Después de que fallece Rufino Tamayo, usted se dedica ya de lleno al trabajo del libro, es decir, a la organización general, y finalmente termina publicándolo con Editorial Praxis, en el año 2000, bajo el nombre “Rufino Tamayo. Aproximaciones”. ¿Cómo fue para usted esta etapa?
Me tomó mucho tiempo. Fueron nueve años. En gran medida porque yo autofinancié mi proyecto. Y yo no soy una persona de grandes recursos económicos. Vivo de mi trabajo, del periodismo, de la crítica de arte, de la investigación, y esos trabajos no dejan grandes ganancias. Entonces, esta última etapa fue un proyecto de largo alcance, en el sentido del compromiso que yo tenía con el artista, y -por supuesto- el compromiso que tenía conmigo misma para concluir un proyecto que para mí era fundamental. En algún momento recibí una beca del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA), en Fomento a proyectos y conversiones (así le llamaban en ese entonces). Ese apoyo para mí fue como si me hubieran dado un pasaporte, porque una vez que tuve la beca, pude trabajar un poco más en forma en la investigación. Es increíble que cuando una persona está haciendo un proyecto con sus propios medios, la gente -curiosamente- no apoya, o al menos así fue mi experiencia. En el momento que yo dije, tengo esta beca del FONCA, entonces como que dijeron, ¡ah!, si tiene una beca es porque sí es importante su proyecto, y entonces así se fueron abriendo algunas puertas que toqué. Por ejemplo, recibí 1,200 dólares por parte de Relaciones Internacionales de CONACULTA, y también recibí un boleto aéreo México-Nueva York, Nueva York-París, París-México, de Asuntos Internacionales del INBA.
Obviamente, fue todo un trámite, toda una lucha para que me abrieran las puertas y así poder tener yo esa posibilidad. Yo ya había ido a Nueva York, ya había estado también en Los Ángeles, haciendo esta investigación, pero me faltaba visitar algunos otros lugares; también ya había ido a Washington, eso sí, con mi propio dinero, pero yo ya había tomado apuntes de lo que me faltaba todavía por investigar, así que con ese dinero y con ese boleto aéreo, se me facilitaron las cosas para yo poder regresar a Estados Unidos, ir a determinados archivos, entrevistar a algunas personas, y luego también para ir a París, a hacer la investigación allá.
Para mí la investigación es lo fundamental en cualquier trabajo; yo no quería estar citando fuentes solamente de lo que había a mi alcance, yo aspiraba constatar con mis propios medios toda la información localizada en México y en el extranjero. Por eso solicité que las instituciones consultadas sellaran los documentos que localicé a lo largo de muchos años. “Rufino Tamayo. Aproximaciones” es muy extenso, tiene 496 páginas; poco más de 20 páginas son de puras notas. A través del tiempo, he seguido buscando información, encontrando datos. Hoy, por ejemplo, publiqué en mi muro de Facebook, algo muy importante sobre la participación de Tamayo en una exposición de pintura estadounidense, en la segunda “documenta”, en 1959, y pues ya sabemos que en la “documenta” se presenta lo más vanguardista del arte: eso es bueno enfatizarlo, porque muchas veces se pretende disminuir la importancia que tuvo Tamayo a nivel internacional. Aquí en México hay gente que quiere minimizar toda esa extensión universal que Tamayo tuvo. Sí. Eso es algo que me ha sorprendido mucho.
Bueno, como comentario entre paréntesis, me ha sorprendido el hecho de que no se le ha dado o no se le ha promovido con la importancia que debería tener, siendo que es un artista mexicano, con propuestas genuinas, propias; me sorprende mucho que hasta haya quien tenga actitudes desdeñosas hacia su persona y hacia su trabajo. Así es. Sí. Lamentablemente hay quienes tienen cierto desdén por Tamayo, y no solo mexicanos, también críticos de arte de otros países afincados aquí en México, que tratan de bajar toda esa importancia que tuvo Tamayo, que tiene Tamayo, en la historia del arte; para empezar en el propio arte mexicano. Yo creo que todo eso también tiene que ver con una cuestión ideológica, de siempre estar dándole una mayor atención al muralismo mexicano, que sin duda tiene una enorme importancia, pero no por eso Tamayo va a tener menos importancia.
Platíqueme, por favor, cómo era Rufino Tamayo como persona, de qué platicaban, porque entiendo que un tema era la plática sobre su vida y su obra, pero pues había cosas que platicaban de manera trivial, es decir, sobre qué le gustaba comer, porque seguramente alguna vez usted debió de haber compartido mesa con él, no sé si era un hombre sencillo en su trato.
Sí. Si algo tenía Tamayo era cordialidad. Pero también aquí hago la observación de que para muchas personas Tamayo era osco, porque Tamayo podía de repente ser pétreo, si no estaba a gusto, si no le estaba interesando lo que estaba pasando a su alrededor, literalmente podía poner un rostro pétreo. Entonces a mucha gente le molestaba esa actitud. A veces, respondía de manera muy acotada, como dando a entender que ya no quería seguir hablando de eso. Sin embargo, conmigo fue diferente. Yo me pregunto, ¿por qué conmigo fue diferente? Y me respondo: es que el maestro Tamayo podría haber sido mi abuelo, porque cuando comencé a entrevistarlo él tenía 87 años y yo era una muchachita de 23; en aquel entonces la gente pensaba que yo tenía 14 o 15 años, porque tenía un rostro muy aniñado todavía.
Yo le platicaba de todo al maestro, y hablábamos de todo. Tamayo tenía muy buen sentido del humor. Nos reíamos siempre. A veces Olga, su esposa, pasaba a decirnos que éramos un par de tontos, riéndonos de tonterías, porque a ella le parecía absurdo que estuviéramos riéndonos, pero nos reíamos de muchas cosas, digamos que en algunos aspectos había como cierta complicidad, como una sana complicidad de criticar algunas cosas, alguna exposición, en fin, cosas que estaban pasando las comentábamos, o también cosas muy trascendentales que estaban sucediendo en la escena internacional; y bueno, yo lo que puedo decir es que conmigo fue tan noble al regalarme ese precioso tiempo que me dio para platicar con él. Yo le iba mostrando los avances de lo que estaba encontrando en la investigación y le iba mostrando también las transcripciones que yo hacía de las entrevistas de sus contemporáneos y de las entrevistas que yo le estaba haciendo a él. Mi trabajo con el maestro Tamayo estaba respaldado con esos adelantos de materiales que yo le enseñaba.
¿Usted le iba mostrando los avances?
Sí. El maestro fue conociendo todo lo que iba conformado el aparato documental de investigación que yo reuní. Toda esa documentación la doné al Centro de Documentación Rufino Tamayo del Museo Tamayo Arte Contemporáneo. Ahí hay un apartado que se llama Fondo Ingrid Suckaer, que reúne todos esos documentos.
Usted me platicó que Olga, la esposa de Rufino Tamayo, fue alguien muy importante para que usted pudiera tener ese acercamiento.
Sí, sin duda, porque, como es bien sabido, Olga Tamayo fue su representante y llevaba a detalle la agenda del maestro. Ella decidía quién entraba y quién salía de su casa. Así que, si yo estuve todo ese largo tiempo entrevistando a Tamayo, fue porque obviamente ella estaba de acuerdo. Si en algún momento le hubiera parecido inapropiada mi insistencia de estar hablando, platicando y entrevistando a Tamayo, sencillamente me hubiera dicho, Tamayo está muy ocupado y no puede recibir a nadie.
¿Cómo fue su relación personal con la señora Olga?
Siempre fue cordial. Ella pasó a la historia por ser una mujer con un carácter determinante, de tal forma que esa determinación que tenía, ese ímpetu de carácter, y, por otro lado, la convicción que tenía de que Tamayo era un gran artista, fue lo que permitió que Tamayo estuviera en la escena internacional del arte. Olga también pasó a la historia por su carácter: ¡era una mujer frontal y sí, de repente podía decir cosas muy inapropiadas! Empero, aún no se ha analizado a Olga Tamayo como la gran promotora cultural que fue y todo lo que aportó a lo largo de seis décadas.
Maestra, para concluir por favor dígame ¿qué enseñanza le dejó el maestro Tamayo a usted de manera personal, como una mujer que lo conoció de jovencita y que ha organizado su vida en torno a ese tema, el tema Rufino Tamayo?
Fueron muchas enseñanzas muy importantes. De cierta manera el maestro Tamayo reforzó lo que yo ya traía desde la educación de mis padres, la educación escolar que recibí, en el sentido de tener disciplina, de ser constante con algún proyecto que inicio. Pero también me quedó su ejemplo. Por otro lado, Tamayo me hizo un gran bien al decirme que dejara las actividades con sesgo político, porque un día él me dijo: usted no es una política, usted es una humanista, es una persona con formación dentro del arte, y si se dedica a estar en una cuestión más política, ya sea por Guatemala o por cualquier otro tema -me dijo- va a perder el tiempo, un gran tiempo por estar en esas actividades, y al final de todo eso va a terminar dándose cuenta de que perdió el tiempo, porque usted no va a ser una carrera política. Eso fue algo muy importante para mí, para centrar mis objetivos y hacer a un lado el tema político, sin que yo precisamente me separara del tema de Guatemala, porque siempre ha estado ahí en mi vida, pero ya no con esa entrega política que tenía yo. También porque hubo un cambio significativo con la firma de la paz en 1996; entonces se apaciguó mi preocupación por lo que sucedía en Guatemala.
Cabe mencionar que la maestra Ingrid Suckaer vive una situación de salud delicada. Recientemente le realizaron una cirugía en su columna vertebral y su recuperación es alentadora, aunque lenta. Desde este espacio le expreso mis mejores deseos para su salud, mi gratitud y reconocimiento por los conocimientos compartidos. Espero que pronto tengamos de vuelta sus valiosas cátedras.