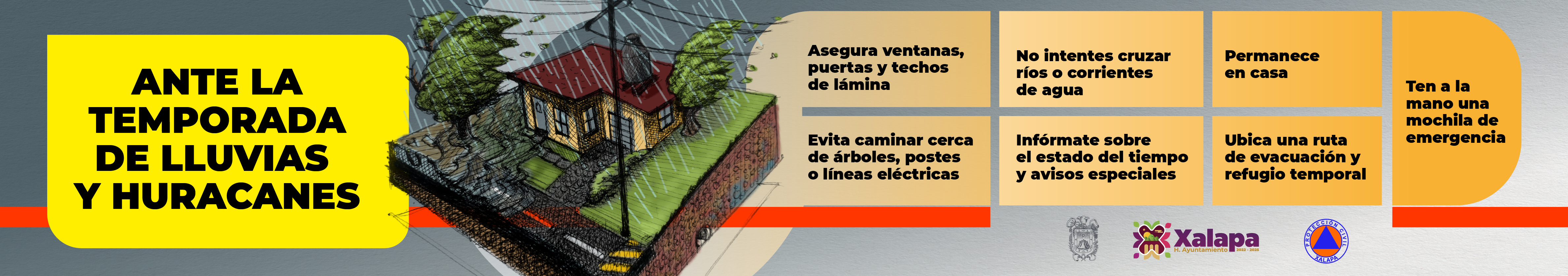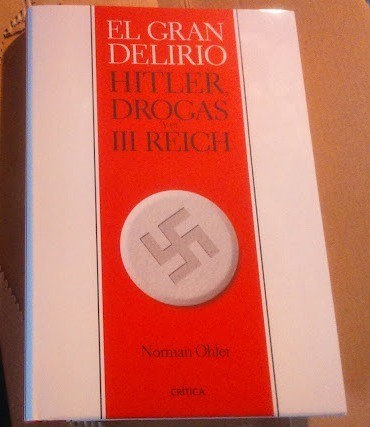
- /
| Xalapa, Ver. | 17 Mar 2024 - 11:21hrs
Miguel Valera
Los domingos, antes de salir a misa, Sebastián se afeitaba escuchando el Minuet en Re menor de Anna Magdalena Bach. Aunque la obra es muy breve, la repetía una y otra vez. Tenía una obsesión con los re menores, pero sobre todo con la mujer con la que el gran J. S. había tenido una docena de hijos. Al concluir colocaba en su estuche la navaja con mango decorado, que según contaba, la usó su propio inventor, el inglés Benjamin Hunstman, en 1740.
En la ceremonia religiosa todos lo veían con recelo. El hombre solitario, impecablemente vestido, sonreía a diestra y siniestra. “Está loco”, murmuraban los parroquianos al verlo cada domingo, de un traje impecable, radiante, y con una sonrisa de oreja a oreja. “Este hombre no puede ser normal”, decían. “Míralo, míralo, nunca deja de sonreír; hasta en la comunión enseña sus dientes”, decía doña Socorro, la beata de la comunidad.
Viudo desde hace muchos años, sin hijos ni parentela, jubilado desde hace muchos años, Sebastián se había refugiado en su casa, sus libros, su música y la iglesia, el único lugar público en donde solían verlo. Nadie sabía cómo compraba las cosas del mercado, su ropa, sus medicinas. Nada absolutamente, porque nadie lo veía salir ni nadie nunca veía entrar a alguien a su casa. Era un misterio.
Pero ¿de dónde puede un hombre solitario, gris, huraño, retraído, insociable, tímido, esquivo, intratable, retirado, solo, huidizo, misántropo, eremita, ermitaño, anacoreta, sacar esa vitalidad para sonreír todo el tiempo en la séptima banca —ahí se sentaba desde hace 15 años— que nadie podía ganarle?
Mientras el cura hablaba, un sermón sí y otro también, de los castigos del infierno; de los lagos ardientes; de las fosas oscuras, de la soledad eterna, del crujir de huesos y rechinar de dientes, Sebastián se mantenía sonriente, con la mirada perdida, más allá del púlpito y el altar mayor. En tanto, doña Socorro no le quitaba la mirada, pendiente de que algo más extraño que él mismo sucediera en su entorno.
Cuando como médico del pueblo llegué a su casa para atenderlo jamás me imaginé la historia de tristeza y dolor que este hombre pudo haber vivido. En su buró, cajas y cajas de antidepresivos como Lexapro, Cymbalta, Efexor XR, Paxil, Pexeva y sobre todo Oxicodona. El hombre aquí vivía prácticamente en una realidad alterna. Junto a su cama, también, “El gran delirio”, un libro de Norman Ohler, que expone la relación que Hitler tuvo con las drogas, particularmente con la Oxicodona, llamada Eukodal, en esa época, “la droga de la euforia”.
De ahí , particularmente de esa droga, Sebastián sacaba la sonrisa luminosa que llevaba cada domingo a la iglesia del pueblo. Detrás, en su mente, en el fondo del corazón, pegada al resto de su carne, estaba la tristeza, el dolor, la ausencia, el sinsentido de la vida. Con esa droga en las venas, en un lapso de euforia —dice el autor—, Hitler logró convencer a Mussolini de seguir apoyando a Alemania en la Guerra.
Poco tiempo después, cuando lo encontraron muerto, Sebastián mantenía la sonrisa de la euforia en su rostro. Yo, que sabía la razón, no dije nada. Al final, pensé, este hombre lo único que buscaba era la felicidad, la alegría, la auténtica euforia y la encontró en la ficción de las drogas.